Por Guillermo Villalobos M.
Los ecocidios son profundas heridas ambientales que se asocian con eventos que destruyen ecosistemas. A lo largo de la historia reciente se han dado varios ecocidios en todo el planeta. Cielo, mar y tierra han sufrido ecocidios y los más conocidos se deben a daños irreparables en los ecosistemas. La contaminación del agua y el suelo, la deforestación y/o quema de los bosques, la extinción de especies vegetales y animales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, inducidas o causadas por la actividad humana han lastimado a la madre tierra[1]. Los ecocidios generan la destrucción puntual o continua de un ecosistema y generan profundas secuelas en los ciclos naturales, al balance sistémico y para las poblaciones locales. Para ejemplificar los posibles diferentes tipos de ecocidio, presentamos a continuación siete casos que, a lo largo de las últimas décadas, han marcado a la madre tierra.
Agente Naranja (Guerra de Vietnam – Vietman)
Durante la guerra de Vietnam, la fuerza aérea estadounidense roció sobre los bosques de Vietnam más de 80 millones de litros de herbicidas, como el Agente Naranja y Dioxin entre los más conocidos. La finalidad inmediata era exterminar al enemigo, el Viet Cong. El ejército norteamericano roció los bosques de Vietnam durante 10 años y arrasó con unos 20 mil km2 de bosque y unos 2 mil Km2 de cultivos fueron destruidos, se conoce este movimiento militar como “Operation Ranch Hand”[2]. El uso del Agente Naranja no sólo aniquiló a miles de plantas, animales y personas; sino también contaminó el aire, los ríos y la tierra con profundas consecuencias en la salud humana y ambiental hasta hoy en día[3]. Esta brutal guerra química, llevó a un grupo de científicos a acuñar el término “ecocidio” para denunciar la destrucción que el agente naranja causó al ecosistema y a los seres humanos[4]. Si bien, no fue el primer caso de ecocidio en el mundo, fue indudablemente el que posicionó el debate sobre la destrucción medioambiental en las esferas internacionales y de las Naciones Unidas.
El Mar de Aral (Asia Central)
El Mar de Aral, ubicado en el Asia Central, fue el cuarto lago más grande del mundo, en 1960 contaba con una extensión de 68.000 km². Este lago proporcionaba a las pesquerías locales una captura 40 mil toneladas de pescados al año[5]. Hoy en día, el Mar de Aral posee apenas el 10% de su volumen original[6] . Los orígenes de la desaparición del Aral se remontan a las políticas de expansión agrícola de la ex Unión Soviética que promovieron la construcción de canales de irrigación, embalses y represas sobre los cauces de los principales afluentes del lago (los ríos Amu Darya y el Syr Darya). Lentamente se alteró el balance hídrico en la cuenca del Aral llevándolo a su desaparición. La desaparición del lago generó afectaciones a todo el clima regional. Los inviernos se hicieron mucho más fríos y los veranos mucho más calientes, promoviendo la desertificación de toda la región y causó drásticas alteraciones en la fauna y flora local[7].
Tar Sands (Alberta, Canadá)
En Alberta, Canadá, se encuentra la mina de arenas bituminosas más grande del mundo[8]: los “Tar Sands”. Este es un manto negro de 140.000 km2 de arcilla, arena, agua y bitumen. Las arenas bituminosas son un tipo de combustible fósil no convencional, tiene una forma viscosa y densa como el petróleo[9]. Este proyecto -considerado el proyecto industrial más grande del mundo- significó la tala de grandes extensiones de bosques boreales[10]. Esta minería a cielo abierto usa grandes cantidades de agua dulce, una relación de 3 barriles de agua por cada barril extraído, extrayéndose unos 2 millones de barriles diarios de agua del río Athabasca, el afluente de agua más importante de la región[11]. Por otro lado, diariamente se vierten más de 480 millones de galones de aguas residuales tóxicas como consecuencia del proceso de extracción[12]. A los “Tar Sands” tambien se los conoce como un “lento genocidio industrial”, debido al avasallamiento de territorios indígenas y la amenaza constante de afectar sus medios de vida a causa de los daños medioambientales, principalmente el acceso al agua y su calidad[13].
Amazonía y Chiquitanía (América del Sur)
Entre 1985 y 2018, la Amazonía –que representa la mitad de todos los bosques tropicales del mundo– perdió 72.4 millones de hectáreas de cobertura vegetal natural. Es decir que durante los últimos 33 años, la panamazonía redujo su cobertura vegetal natural en 16.6%, mientras las áreas agrícolas y ganaderas en su interior tuvieron un crecimiento de 172%[14]. En 2020, se estima que en toda la cuenca amazónica se deforestaron unas 2 millones de hectáreas de bosque primario[15]. La Amazonía es la cuenca más grande del mundo, alberga el 15% de toda la biodiversidad terrestre del planeta y entre el 15% y el 20% de toda el agua dulce del mundo. Este complejo ecosistema acoge a 377 pueblos indígenas, quienes se encuentran constantemente amenazados por presiones extractivistas[16].
Por su lado, en Bolivia, durante los incendios forestales de 2019 se quemaron un total de 6.4 millones de hectáreas[17]. La Chiquitanía, que durante 2019 ardió durante más de 70 días, es el bosque seco tropical más grande del mundo y alberga miles de especies, muchas de ellas endémicas. Además cumple la función de corredor biológico entre el bosque amazónico y el bosque chiquitano[18], por lo que su destrucción afecta no solo ese ecosistema sino que a los ecosistemas aledaños. En 2020, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) resolvió que los incendios suscitados en las ecoregiones de la Chiquitania, Amazonía y Chaco se constituyen en un “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio”.[19]
Cambio climático y deshielo de los glaciares andinos (Andes tropicales)
Durante el último siglo, la temperatura de los Andes tropicales aumentó 0.8°C[20]. Este aparente “pequeño” incremento provocado por el cambio climático fue una herida de muerte para los glaciares Andinos. Estudios estiman que los glaciares en los Andes tropicales perdieron entre el 35% y el 50% de su superficie y volumen[21], algunos de ellos, como el glaciar Chacaltaya en Bolivia, desaparecieron[22]. Las proyecciones más moderadas de la comunidad científica prevén la pérdida de entre el 78% al 97% del volumen de los glaciares tropicales andinos antes de finales del siglo XXI[23]. La desglaciación afecta también el ciclo del agua en las partes altas y bajas de las cuencas, y representa una amenaza para los medios de vida de varias comunidades indígenas y campesinas de la región, con la posibilidad de generar pérdida de identidad cultural en torno al ecosistema de alta montaña y los glaciares[24]. Asimismo, la desaparición de los glaciares representa una severa afectación en el suministro de agua de alrededor de 95 millones de personas en las cuencas altas e inferiores[25].
Represa de Belo Monte (Brasil)
La represa de Belo Monte sobre el río Xingu, en Brasil, inició su construcción en 2011 y provocó graves afectaciones sociales y medioambientales. Alrededor de 25.000 personas de la ciudad de Altamira y otros 18.000 ribereños fueron relocalizados[26]. Su construcción significó la destrucción de 1.500 km2 de selva tropical en la parte alta de la cuenca y una zona de inundación de más de 500 Km2, afectando a varios territorios indígenas y a los habitantes de Altamira[27]. Debido a la represa, el cauce del río aguas abajo disminuyó drásticamente, afectando profundamente los medios de vida de los ribereños y tres territorios indígenas que dependían de la pesca[28]. El proceso de resistencia a esta megaobra implicó la persecución y el asesinato de varios líderes locales[29]. Belo Monte representó la destrucción del hábitat de cientos de especies de animales y plantas, así como la intensificación de la generación de diferentes gases de efecto invernadero[30]. La represa promovió la colonización de tierras para la ganadería y agricultura, el aumento de la tala ilegal y del narcotráfico, entre otros; causado un aumento de la deforestación en territorios indígenas aledaños[31].
Pérdida de población de abejas y otros polinizadores
Los insectos voladores y en particular las abejas son esenciales para diversos ecosistemas. Se estima que de las 100 especies vegetales que producen el 90% de los alimentos de la población global, 71 son polinizadas por abejas[32]. Sin embargo, durante las últimas dos décadas la abundancia de insectos voladores ha disminuido drásticamente[33]. Solo en Alemania, se calcula que la población total de insectos voladores disminuyó en 76% en un periodo de 27 años[34]. Mientras que en toda Europa se reportan pérdidas de colmenas de abejas hasta un 30%; valores muy similares a los registrados en EE.UU., Japón, Egipto y China[35]. La declinación en la población de abejas y otros insectos voladores se debe principalmente al uso de agroquímicos y otros contaminantes tóxicos en la agricultura y otras actividades[36]. La situación de las abejas es tan dramática que en ciertas regiones de China los agricultores tienen que polinizar de forma manual sus cultivos[37]. Por otro lado, las abejas e insectos voladores cumplen un rol en la cadena alimenticia de muchas otras especies e incluso son controladores de plagas[38].
Conclusión
El ecocidio puede tener diversos orígenes y promotores: ya sean estrategias de guerra tóxicas en contra de poblaciones humanas, de insectos, de cuerpos de agua y de la biodiversidad en su conjunto; la continua e insaciable demanda de energía que se traduce en un extractivismo salvaje; la expansión de un modelo agroindustrial que promueve la deforestación y quema del bosque; o por consecuencia del cambio climático global, producto de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, entre muchos otros. Adicionalmente, los casos de ecocidio presentados evidencian la estrecha relación entre ecocidio y etnocidio, ya que, por lo general, la destrucción de un ecosistema se vincula con el avasallamiento de tierras, la destrucción de medios de vida, daños inherentes a la salud y el atropello de derechos humanos de las poblaciones locales, campesinas o indígenas. En todo caso, estos ecocidios nos revelan que, indistintamente del régimen político, bajo el argumento de impulsar e imponer un modelo de desarrollo depredador se promueve un mayor control y destrucción de la madre tierra.
[1] https://www.stopecocide.earth/what-is-ecocide
[2] https://www.endecocide.org/en/examples-of-ecocide/
[3] https://elpais.com/elpais/2019/03/16/ciencia/1552710887_506061.html
[4] https://fundacionsolon.org/2021/02/03/ecocidio-y-genocidio-en-el-siglo-xxi/
[5] http://www.fao.org/ag/esp/revista/9809/spot2.htm
[6] https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150225_gch_mar_aral_sequia_lp
[7] https://www.endecocide.org/en/examples-of-ecocide/
[8] https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/11/111129_petroleo_alquitran_canada_am
[9] https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/informes/el-oscuro-secreto-del-bbva-los-destructivos-oleoductos-de-canada/
[10] https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/informes/el-oscuro-secreto-del-bbva-los-destructivos-oleoductos-de-canada/
[11] https://www.banktrack.org/campaign/banks_and_tar_sands_1 y Findlay, P. (2016). The Future of the Canadian Oil Sands: Growth potential of a unique resource amidst regulation, egress, cost, and price uncertainty. En: OIES PAPER. Oxford Institute for Energy Studies, pp. 14. Disponible en: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/02/The-Future-of-the-Canadian-Oil-Sands-WPM-64.pdf
[12] Huseman, J., Short, D. (2012). ‘A slow industrial genocide’: tar sands and the indigenous peoples of northern Alberta. In: The International Journal of Human Rights. 16. 216-237. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/232833921_’A_slow_industrial_genocide’_tar_sands_and_the_indigenous_peoples_of_northern_Alberta
[13] Huseman, J., Short, D. (2012). ‘A slow industrial genocide’: tar sands and the indigenous peoples of northern Alberta. In: The International Journal of Human Rights. Vol. 16, No. 1, January 2012, 216–237. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/232833921_’A_slow_industrial_genocide’_tar_sands_and_the_indigenous_peoples_of_northern_Alberta
[14] Véase: http://amazonia.mapbiomas.org/lanzamiento-de-la-colecion-20 y https://es.mongabay.com/2020/07/amazonia-bosques-deforestacion-tres-decadas/
[15] Véase: https://news.mongabay.com/2021/01/the-amazon-lost-an-area-of-primary-forest-larger-than-israel-in-2020/
[16] https://fundacionsolon.org/wp-content/uploads/2019/10/repan_atlas-panamazc3b3nico.pdf
[17] Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). (Diciembre de 2019). Informe de área de quema e incendios forestales 2019. Santa Cruz, Bolivia. Disponible en: http:// incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/INCENDIOS_FORESTALES_2019.jpg
[18] https://fundacionsolon.org/wp-content/uploads/2020/08/plan_recuperacion_2020-version-final.pdf
[19] https://www.rightsofnaturetribunal.org/wp-content/uploads/2018/04/Sentencia-Chiquitania-Chaco-y-Amazonia-vs.-Estado-Plurinacional-de-Bolivia-FINAL.pdf
[20] Schoolmeester, T., et al. (2018). Atlas de Glaciares y Aguas Andinos. El impacto del retroceso de los glaciares sobre los recursos hídricos. UNESCO y GRID-Arendal, p. 38.
[21] Francou, B. (2013). El rápido retroceso de los glaciares en los Andes tropicales: Un desafío para el estudio de la dinámica de los ecosistemas de alta montaña. Ecología en Bolivia, 48(2), 69-71. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1605-25282013000200001&lng=es&tlng=es.
[22] El glaciar Chacaltaya en Bolivia, conocida antes como la pista de esquí más alta del mundo, desapareció oficialmente en el 2009. Sin embargo, no es el primer glaciar que desaparece en los Andes. Venezuela, por ejemplo, contaba en 1952 con 10 glaciares, hoy en día solo queda uno, el glaciar Humboldt, que se calcula desaparecerá en el 2021. Véase: https://cambioclimatico-bolivia.org/pdf/cc-20140120-del_retroc___.pdf y Schoolmeester, T., op cit., p. 50.
[23] Schoolmeester, T., op cit., p. 50.
[24] Idem., p. 55
[25] Schoolmeester, T., op cit., p. 12.
[26] Fearnside, P.M. (2017). Belo Monte: Actors and arguments in the struggle over Brazil’s most controversial Amazonian dam. Die Erde. 148 (1): 14-26. https://doi.org/10.12854/erde-148-127.
[27] https://www.endecocide.org/en/examples-of-ecocide/#art_007
[28] http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/2019/Hidro-v3/Livro_Hidrel%C3%A9tricas_Vol_3.pdf
[29] https://amazonwatch.org/assets/files/2011-august-belo-monte-dam-fact-sheet.pdf
[30] Fearnside, P.M. 2019. Hidrelétricas em florestas tropicais como fontes de gases de efeito estufa. p. 77-110. In: V. Galucio & A. Prudente. (Eds.) Biota Amazônica – Museu Goeldi 150 Anos. Museu Paraense Emílio GoeldiMPEG, Belém, Pará.
[31] https://amazonwatch.org/news/2018/0809-belo-monte-there-is-nothing-green-or-sustainable-about-these-mega-dams
[32] Townsend, W. (2016). Densidad y patrón de distribución de las colmenas naturales de Abejas Nativas (Meliponini) en Potrerillo del Guendá, Porongo, Santa Cruz. En: Boletín Tesape Arandu. Año 6, N° 26, julio 2016, ANCB-SC: Santa Cruz, Bolivia. Pp. 2-17. Disponible en: https://issuu.com/
upsasantacruzbolivia/docs/boletin_26
[33] https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/18/warning-of-ecological-armageddon-after-dramatic-plunge-in-insect-numbers
[34] Hallmann CA, et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE. 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809
[35] https://www.pan-uk.org/bees-pollinators/
[36] https://www.pan-uk.org/bees-pollinators/
[37] https://chinadialogue.net/en/food/5193-decline-of-bees-forces-china-s-apple-farmers-to-pollinate-by-hand/
[38] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809





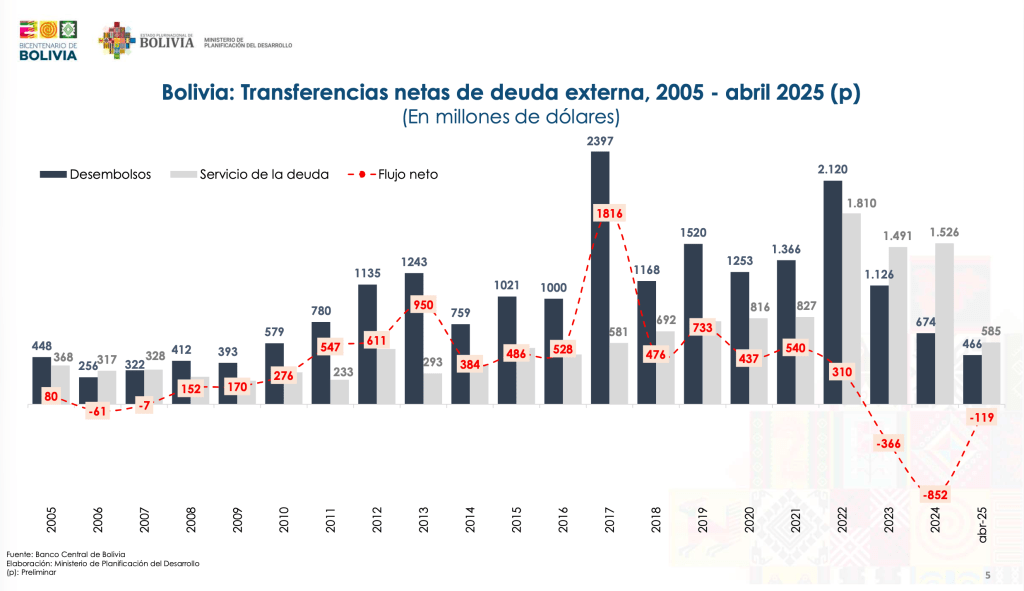

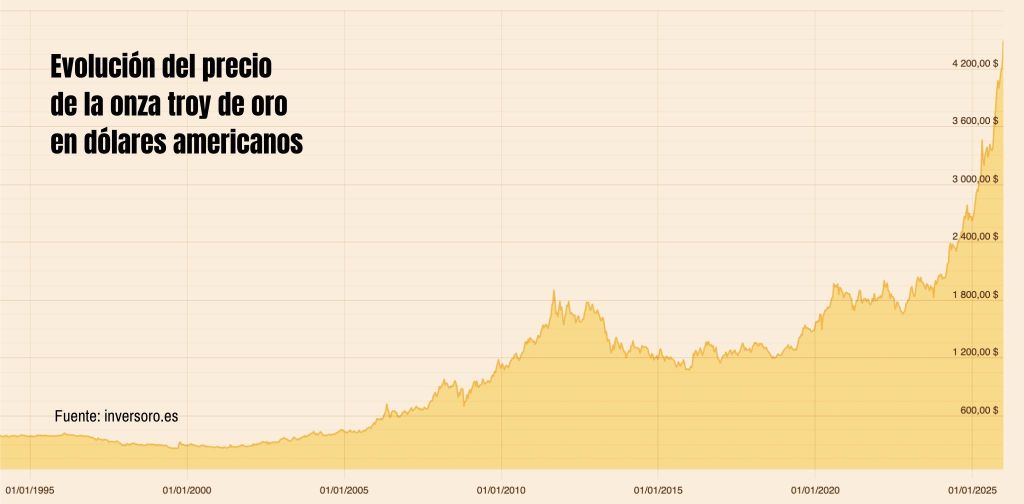






3 respuestas a «Ecocidios: las diferentes heridas de la Madre Tierra»
[…] Las diferentes heridas de la Madre Tierra […]
[…] (3) Con textos y datos de: https://www.ecoembes.com/es/planeta-recicla/blog/nueve-actividades-humanas-que-generan-gases-de-efecto-invernadero – https://fundacionsolon.org/2021/02/19/ecocidios-las-diferentes-heridas-de-la-madre-tierra/ […]
[…] La contaminación del agua y el suelo, la deforestación y/o quema de los bosques, la extinción de especies vegetales y animales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, inducidas o causadas por la actividad humana han lastimado a la madre tierra. Ver respuesta completa […]